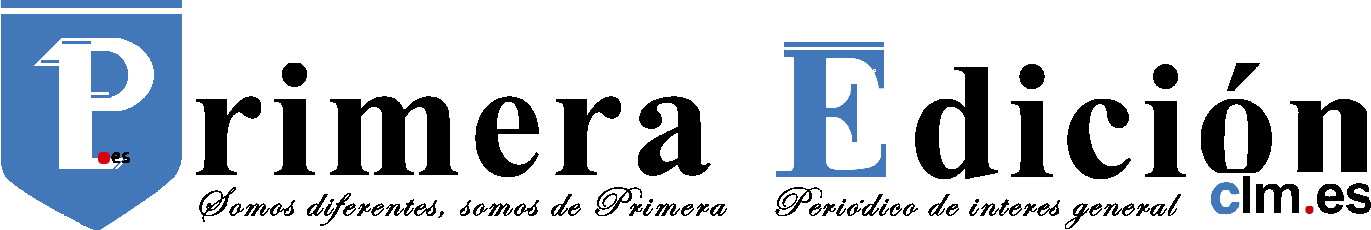El señor octogenario escucha pasos apresurados a su alrededor. La gente ha llenado sus horas con la prisa de la inmediatez y pararse por nada es un lujo que no se quieren permitir. La mayoría, esclavos del monopolio digital, siquiera repara en la escena. A veces, esos pasos se detienen a su lado, con silencios que arrastran dudas y que, poco después, continúan su atropellada marcha; es posible que, antes de irse, aprovechen para hacerle una foto y subirla dios sabe dónde. Parece como si huyeran remando en un mar de excusas; siempre hay excusas para no actuar, pretextos que duermen con nosotros en un plácido colchón.
René cree oír algunas voces, susurros lejanos e ininteligibles para su aturdida realidad; está convencido de que es el eco del tiempo que está reclamándole el regalo de la dicha consumida. Sabe muy bien que los años se le han hacinado hasta el borde de la existencia y que, quizás, haya llegado el momento de dejar de acumular innecesariamente. Lo que no entiende es la absurda manera que tiene el destino de presentarle el desenlace.
Siente el invierno en el interior de sus maltrechos huesos y la humedad de esa ciudad adoptiva que llora tantas historias heladas, se cuela por el descuido de su atuendo para clavarle gélidas agujas. Pero, esa noche, lo peor del frío es la acera, ese último lecho involuntario. En vano, intenta mover su cuerpo, cada vez más rígido, y pedir ayuda por una boca que sólo exhala vaho y trance. Las lágrimas caen impotentes, en la noche de un absurdo repetido hasta la vergüenza en grandes ciudades que cambian belleza por miseria, en un equilibrio letal que nadie pretende romper.
Mientras René Robert, reconocido fotógrafo, muere de hipotermia, nueve horas después de haberse caído en una calle de París, sin que nadie le ayudara, no muy lejos de allí, otro epílogo incierto se escribe en las fronteras de Ucrania. Esta vez, unos pocos magos de la palabra y la negociación están elucubrando por levantar del suelo un enfermo imaginario, originado por las mismas perturbadas pesadillas que han provocado todas la guerras de la humanidad: el anhelo de poder y el dinero. Sin embargo, las calles de las ciudades continúan alimentando prisas e indolencia hacia todas las fronteras del mundo, allí donde, como en aquella calle parisina, se dirime la vida y la muerte.
Es curioso, cuán larga puede llegar a ser la sombra de la indiferencia.